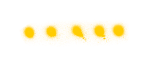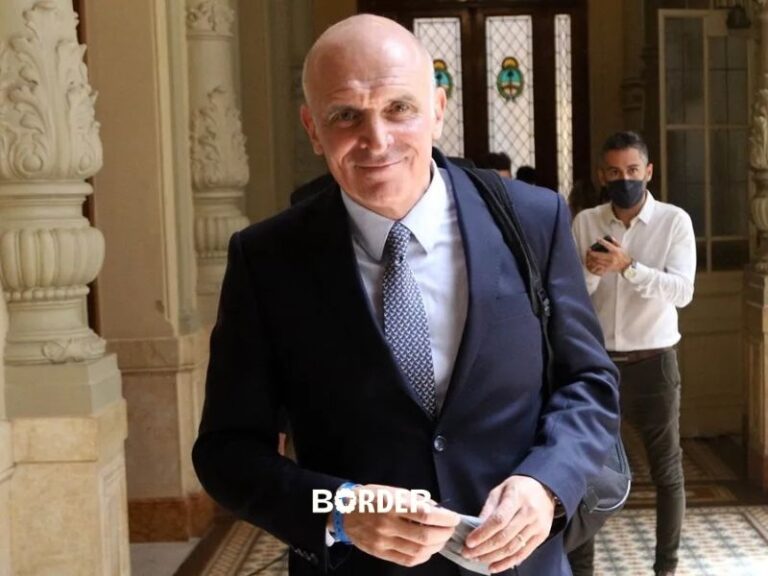De los 3.500 millones de mujeres que viven en la Tierra, la mayoría lo hace sin acceso real a derechos tan básicos como la salud, la educación o el trabajo. En algunos países se las circuncida, en otros no pueden salir de sus casas si no es acompañadas por un familiar varón, en otros se las acusa y procesa por brujería. Y en casi todos –sí, aún en los supuestamente más “desarrollados”- se las discrimina, explota y controla de los modos más diversos. Que alguien me explique entonces por qué cada 8 de marzo todo se tiñe de rosa. Y no de negro.
Por Fernanda Sández
Hoy que todo se vuelve color de chicle y llueven saludos y “actividades especiales por el Día de la Mujer” (traducción: descuentos en peluquerías y spas, cuando no clases de gimnasia o charlas sobre “grandes mujeres de la historia” entre las cuales se incluyó a Eva Braun, la amante de Hitler) tal vez no esté de más recordar algunas cuestiones. Empezando por la fecha, que en su origen se llamaba Día de la Mujer Trabajadora y no se celebraba el 8 sino el 25 de marzo. El 8 de marzo se celebra como Día Internacional de la Mujer recién desde 1977. Pero antes, mucho antes, marzo era ya “el mes de las mujeres” y por motivos bastante más trágicos.
El 25 de marzo de 1911, 123 obreras textiles murieron en el incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, en Nueva York. La víctima mayor tenía 48 años; la más joven, apenas 13. Por ese entonces, la ciudad era un hervidero de inmigrantes con tres cosas en común: el hambre, el analfabetismo y la más absoluta de las pobrezas. Sólo así puede entenderse que trabajaran en turnos de 14 horas diarias, por seis dólares a la semana y bajo condiciones espantosas. Hacinados, flacos y sucios, trabajaban hasta los domingos. El día del incendio era, precisamente, un domingo.
¿Qué pasó? Se supone que algún descuidado tiró una colilla en un cesto lleno de telas. Se supone también que alguna de las máquinas podría haberse recalentado y prendido fuego. Lo que no se supone (porque se sabe: lo contaron las sobrevivientes, y los bomberos) es que las puertas estaban cerradas con trabas para que ninguna obrera pudiera salir…y ningún sindicalista entrar. Como hayan sido las cosas, ahí están los recuerdos. Y las fotos. Sesenta mujeres saltaron al vacío. Las demás murieron asfixiadas o calcinadas. A las chicas de los pisos superiores, nadie se dignó siquiera a avisarles que se había desatado un incendio. Nadie fue preso. Nadie había violado ninguna ley. Ninguna ley protegía a nadie.
Que un incendio sea el origen de eso que hoy se “celebra” es cualquier, cosa menos casual. La hoguera, el fuego como la forma más purificadora y efectiva de deshacerse de las brujas (y todas sus otras variantes: la obrera, la política, la libre pensadora, la viajera, y la lista sigue) funciona hasta hoy como un método eficacísimo para el control de las mujeres. Sólo que hoy –y ya con un par de clases de corrección política encima- se las quema de otro modo. En realidad, de muchos otros modos.
Van algunos ejemplos: todavía en 2014, e incluso en lo que se considera países de avanzada, la brecha salarial por género (la diferencia de ingresos que existe entre hombres y mujeres que ocupan un mismo puesto de trabajo) sigue vivita, y coleando. Según el Informe Mundial de Salarios 2012/2013, un documento de la Organización internacional del Trabajo (OIT), si bien esa diferencia ha disminuido entre 2008 y 2001 (los llamados “años de la crisis”), “un acortamiento de la brecha no necesariamente significa una mejora en la situación de la mujer sino a un deterioro relativo del mercado laboral de los hombres”. Ergo, no es que nosotras ganemos más, sino que los hombres ganan menos.
Ergo, la brecha sigue ahí. En nuestro país, por ejemplo, las mujeres ganan 36% menos que sus pares varones en la misma posición. Ellos ganan 10; ellas, apenas algo más de 6. Pero no todo es cuestión de salarios sino también de acceso. Porque las mujeres no sólo ganan menos sino que, además, la trayectoria laboral se les plantea como un embudo invertido: muchas en la base, pocas en las alturas. En el caso argentino, en las posiciones corporativas jerárquicas hay sólo un 4% de mujeres.
La brecha educativa tampoco es un dato menor, especialmente en el caso de los países en desarrollo. Allí, donde muchas veces la educación de las niñas es vista como un despropósito (¿qué sentido tiene enseñarle a leer a quien pasará su vida cuidando cabras, cocinando y pariendo?) cuando no como un tremendo peligro. La historia de Malala Yousafzai, la niña paquistaní baleada en la cabeza por la osadía de querer estudiar, se hizo famosa en todo el mundo por lo bestial de ataque en juego. Pero no es la única. Y tampoco la última.
En el mundo, hay hoy 135 millones de mujeres que han sufrido mutilación genital parcial o total. Esas son al menos las que han sobrevivido, ya que de hecho muchas más han muerto desangradas o infectadas al cabo de la intervención. En el mundo, cada día, hay 39.000 menores (las llamadas “niñas novias”) casadas contra su voluntad. En el mundo, hay millones de mujeres en tránsito, mujeres que huyen de la miseria y de la guerra cargadas con sus hijos. Y sin que siquiera las estadísticas se tomen el trabajo de registrarlas.
En países como Afghanistán la expectativa de vida de una mujer es de 45 años. De haber nacido allí, yo ya estaría muerta. Pero antes de eso, ya habría atravesado la demoledora experiencia de la violencia doméstica, que sufren 9 de cada 10 afganas. Tampoco la habría pasado bien de haber nacido en la República Democrática del Congo, donde un conflicto interminable y brutal ha convertido a la violación en arma de guerra, y autorizado ataques a mujeres simplemente imposibles de narrar, por lo sádicos.
Celebro también no haber venido al mundo en Nepal, en donde una de cada 24 mujeres muere de parto, como hace doscientos años. O en Yemen, donde el matrimonio infantil es una práctica común. Tanto que 1 de cada 4 chicas se casa antes de los 15 años. Como Rawan, casada con un hombre de 40 que aprovechó la noche de bodas para violarla. Rawan murió con desgarro genital y el útero deshecho. Sucedió en septiembre pasado. Rawan tenía 8 años.
¿Y por casa? ¿Cómo andamos? Veamos: el año pasado murió una mujer cada treinta horas por violencia sexista. Hubo 83 baleadas, 64 apuñaladas, 37 golpeadas, 28 estranguladas, 9 ahogadas, 3 empaladas y así hasta llegar a 295 muertes. En la Argentina, además, la salud sexual y reproductiva sigue siendo un asunto sin resolver (en uno de cada 4 nacimientos la madre es un adolescente) y el debate por el aborto sigue fuera de agenda.
Pero, y con todo- tal vez más inquietante que las cifras de mujeres atacadas, muertas, discriminadas y violentadas de muchas otras maneras- sea lo otro. Lo que autoriza, con su silencio, todo lo anterior. La trama invisible, pero terriblemente condicionante, tejida por el patriarcado desde hace milenios alrededor de cada mujer. Y de cada hombre, claro, porque las víctimas nunca son únicas. Ideas que condicionan la manera de pensar, de hacer. De ver. Ideas tejidas, todas, en base no a la diferencia, sino a la desigualdad. Yo, Tarzán. Tu, Jane.
Quizá valga aclarar que no hay en todo esto ni atisbo del triste “feminismo de bigote”, que no es otra cosa que una parodia del machismo, pero con labial y lentejuelas. No, esto es (o debiera ser) alguna otra cosa. Porque lo cierto es que fue así como vinimos hasta ahora (como vinimos pensando, actuando, legislando, pero sobre todo ignorando) como llegamos hasta donde llegamos. Y el paisaje no tiene, por cierto, ni un solo tono pastel.
Que los hijos se tengan de a dos (y a menudo se críen de a uno), que el cuidado de chicos y ancianos siga quedando a cargo de las mujeres, que a muchos les parezca lo más natural del mundo que una mujer trabaje tanto fuera como dentro del hogar (sin tener en este último caso distribución equitativa de las tareas sino “ayuda”, eso que se entrega “de onda” y discrecionalmente), todo habla a las claras de una asimetría alevosa. Mejor dicho: de una igualdad de utilería. De un “como si” que celebra una equidad más declamada que auténtica. Pero también de los nuevos –e invisibles- mecanismos de control.
Hace tiempo ya que Naomi Wolf postuló en El mito de la belleza su teoría de que el mercado de la belleza vino a reemplazar con sus exigencias, rutinas y demandas (más jóvenes, más tensas, más flacas) el control social sobre las mujeres que antes ejercían la familia y las instituciones. Así, si en el pasado lo peor que podía ocurrir era quedarse soltera (o embarazada antes de casarse), hoy el delito del que se nos acusa preventivamente es físico: la gordura, la vejez, la falta de tonicidad. Absurdo, pero efectivo: hoy, “la mujer que al gimnasio (o al dermatólogo) no se asoma, no merece llamarse mujer”.
Y para quien tenga aun atisbo de duda, por favor revise el plan de actividades organizado por el portal Entremujeres, del diario Clarín, y el gobierno porteño para “honrar” a las mujeres en “su día”: una astróloga, un entrenador personal, una “experta en relaciones con quien hablaremos de sexo y del mundo masculino” y una maestra en el arte de la respiración. Tu vida, muchacha, siempre dependerá de factores externos: el entrenamiento, los astros, alguien que quiera casarse con una señorita de San Nicolás. Y habrá sorteos, claro. ¿Libros de arte? ¿Novelas, tal vez? Olvidate. Pero sí productos de belleza, lentes de sol y….tostadoras. ¿Que hemos recorrido un largo camino, muchachas? Sin dudas. Pero ahí está cada nuevo 8 de marzo para mostrarnos- y en carne viva- lo que todavía nos queda por recorrer.
Para entender más:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_195244.pdf
http://www.weforum.org/news/increased-political-participation-helps-narrow-global-gender-gap-2013
http://bit.ly/1gYt3e2