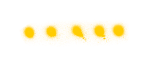La idea es buenísima: el dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte no es un humano sino que, en realidad, es un vampiro francés llamado Claude Pinoche, que arrastra esa condición desde el reinado de Luis XVI y que fue testigo presencial de la Revolución de 1789 y el decapitamiento de María Antonieta de Austria. De este modo se propuso, en algún momento de su existencia, ser rey. Y, para eso, eligió Chile y derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Todo esto contado en inglés en off por una voz femenina que, hacia el final de la historia, cobrara un protagonismo inesperado.
El Conde es la nueva película de Pablo Larraín, que ya había contado en No (2012, protagonizada por Gael García Bernal) el plebiscito nacional chileno del 5 de octubre de 1988, que contaba con el voto negativo para oponerse a la continuidad del gobierno de facto de Pinochet, que a la postre resultó derrotado en la consulta popular con el consiguiente llamado a elecciones para el restablecimiento de la democracia. Ahora vuelve sobre los años de plomo en el país trasandino, con la licencia poética antes narrada. Tras una muerte fraguada, el militar sigue vivo en un lugar más que inhóspito de la Patagonia chilena, acompañado de su esposa Lucía Hiriart y un mayordomo ruso. Sus cinco hijos deciden ir a visitarlo para reclamar su parte en la turbia herencia que les deja su padre, y una monja hace lo propio con la excusa de acomodar la oscura contabilidad familiar.
Leé también: Dopesick: Lucha estadounidense por el abuso de opioides
Filmada en un riguroso blanco y negro, lo que la emparenta con The Lighthouse de Robert Eggers como referencia inmediata y caprichosa, y con una nominación al León de Oro en la edición 2023 del festival cinematográfico de Venecia, Jaime Vadell es quien encarna a Pinochet, Gloria Münchmeyer a Hirart, el gran Alfredo Castro al mayordomo ruso, Amparo Noguera y Antonia Zegers son las dos hijas del ex dictador y Paula Luchsinger la religiosa. Entre la música sobresalen obras clásicas de Purcell, Vivaldi y Arvo Pärt, entre otros.
Tras esta andanada de datos, la pregunta es una sola: El Conde, ¿cumple su objetivo? Y las respuestas son sí y no. Por un lado, la idea inicial cierra por todas partes: no es descabellado imaginar a un dictador vampiro que sale por las noches de cacería por Santiago a matar para conseguir esa sangre fresca que le sirve de alimento para toda la eternidad. Es una metáfora poderosa y efectiva, que se refuerza al ver a Pinochet de espaldas con su atuendo militar y una capa como accesorio fundamental volar a lo Batman por la capital de su país, con la cordillera de fondo.
Leé también: “Una película de gira”: Un tour humorístico por Europa al estilo argentino
“Su sangre favorita es la inglesa, desde luego. Dice que tiene algo del Imperio Romano. Es una sangre amarga y oscura (…) Lamentablemente, el conde también ha probado la sangre de América del Sur, la sangre de obreros. No la recomienda. Dice que es agria y huele a perro. Un sabor plebeyo que se queda pegado por semanas en su paladar y sus labios”, dice la narradora en un inglés de dicción patricia, y en eso puede estar la clave de un final caprichoso que no se será ni siquiera insinuado para no caer en la maldición del spoiler, que hace que la historia se derrumbe como un castillo de naipes, y que puede llegar a empequeñecer lo narrado con anterioridad. Más allá de esto, El Conde permite casi dos horas de una sátira hemoglobínica sobre una persona que encarnó al mal en su país. Ese es un hecho celebrable, que hace pensar en las posibilidades casi nulas de una historia de género similar en nuestro más. Ojalá que ese diagnóstico se revierta pronto.