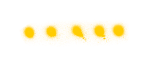En Córdoba, a media hora de la capital, una pequeña localidad –Malvinas Argentinas-logró frenar la llegada de una de las corporaciones más poderosas del mundo. Border estuvo allí, y acá te lo cuenta.
Casas bajas, una placita con algunos árboles, kiosquitos, un taller mecánico, calles tranquilas. La foto carnet de cualquier pueblo de provincia se repite en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Pero en esa imagen siestera se acaba el parecido, porque lo cierto es que esta ciudad de 12.000 habitantes logró hacerlo que pocos: frenar a Monsanto, una de las compañías agroquímicas más poderosas del mundo. Y también, según la ong CAI, la empresa con peor imagen corporativa en todo el planeta.
El plan lo explicó muy claramente Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2012 y en un contexto por demás revelador: el Concejo de las Américas. “Aquí tengo -y se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa- el prospecto de Monsanto. Vieron que cuando te hacen prospecto es porque la inversión ya está hecha, si no, no te hacen prospecto. Es una inversión muy importante en materia de maíz con una nueva semilla de carácter transgénico que se llama Intacta. Es una inversión de 150 millones de dólares”.
Así fue cómo se enteraron los vecinos: por televisión. Sólo el intendente radical, Daniel Arzani, estaba al tanto de la noticia. El resto de los habitantes de Malvinas, en la mayoría de los casos, no tenía siquiera idea de qué era Monsanto. Pero se pusieron a investigar y lo que investigaron no les gustó ni un poco. Lucas Vaca, nacido y criado en Malvinas, recuerda hoy que “cuanto más averiguaba, más me preocupaba. Porque lo que venía no era cualquier empresa, sino una empresa que ha tenido problemas en muchos lados antes”. Esa empresa ocuparía un terreno de 27 hectáreas muy cerca del casco urbano, sobre la ruta.
En cuestión de días, los vecinos comenzaron a juntarse en distintos puntos para discutir qué harían y para compartir información. “A la segunda reunión, que se hizo en un salón de fiestas de acá a la vuelta, ya éramos como doscientos. En la tercera ya éramos el doble”, recuerda Vanesa Sartori. Así nació una asamblea vecinal que, aunque dividida en dos líneas (la más combativa se autodenominó “Línea fundadora”) dura hasta hoy: Malvinas Lucha por la Vida
Pero, más allá de la preocupación creciente y de las acciones que comenzaron a implementar (marchas, petitorios, cartas al intendente) también comenzaron a tomar conciencia de que nadie los había consultado sobre la instalación de un emprendimiento, como mínimo, cargado de irregularidades. Porque la planta se iba a instalar en un predio que, según la ley 9841, sólo podía destinarse a la “producción agropecuaria no contaminante”. Porque no había estudio de impacto ambiental. Pero también porque las audiencias públicas del caso tampoco habían tenido lugar. “Lo que sabíamos, lo sabíamos por comentarios de almacén”, cuenta Sartori.
“Por otro lado, decían que iban a contratar a 400 personas en Malvinas. Pero necesitaban técnicos y gente con educación superior, cosa que en Malvinas casi no hay. Claramente, si iba a haber trabajo, no sería para gente de acá”, dice la asambleísta. “Se vio mientras construían la planta: hasta los obreros venían de otros sitios, y muy pocos de Malvinas”.
“Nosotros nos reuníamos y compartíamos información pero los camiones seguían pasando como si tal cosa. ¿Ves esos silos que hay ahí? Bueno, iban a hacer 120 de esos. Y no sabés a la velocidad que avanzaban. Llegó a haber cientos de obreros trabajando acá”, me cuenta una Eli Leiria, vecina que se acercó a la asamblea espantada por la noticia de la llegada de Monsanto al pueblo. Ella tiene serios problemas de salud por contaminación con agroquímicos (“mi vecino cortaba y vendía bidones de herbicidas, y me terminó enfermando a mí” y ni en su peor pesadilla podía imaginarse que justo una agroquímica se posara a metros de su casa.
Nadie recuerda ya bien cómo fue. Pero fue. El 18 de septiembre de 2013, un grupo se instaló frente a la planta para impedir la llegada de los camiones con material. “Dijimos: a partir de ahora, el que se quiera quedar aquí, se queda. Nos reprimieron y nos lastimaron. Hubo varios intentos de sacarnos: con la gente de Monsanto, una patota de la UOCRA, la policía. No pudieron”, dice Lucas. Y no lo dice con vanidad, sino con una certeza: “Hicimos lo que había que hacer, porque una vez que la planta estuviera terminada, listo. No se iba nunca más”.
Desde hace dos años, el bloqueo persiste. Los que hoy ponen el cuerpo son algunos vecinos y grupos de chicos y chicas (una veintena) a los que en el pueblo llaman “los hippies” pero que prefieren presentarse, llegado el caso, como “anarquistas”. Viven en carpas, duermen sobre colchones o donde se pueda. Pero no se van. Ahí están con sus hijos, sus perros y sus plantas. “Para algunos son locos. Para mí, son héroes”, dice el abogado Darío Aranda, quien sigue activamente todas las alternativas de este combate desigual entre una corporación y la gente.
El sábado 19 de septiembre se celebró en la plaza José de San Martín el Festival Primavera sin Monsanto. Hubo espectáculos, música y una línea coreada hasta el hartazgo: “Te lo digo, te lo canto: ¡Fuera Monsanto!”. Con todo, la empresa – a quien la justicia le impidió en febrero de 2014 seguir adelante con la edificación y cuyo estudio de impacto fue rechazado por endeble (no precisaba, por caso, qué iban a hacer con las toneladas de desechos que generaría la planta cada 24 horas), promete volver al ataque en 2016.
“Dicen que van a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental”, cuenta Lucas. Pero tal vez la gran diferencia sea que – cuatro años después- la empresa ya no llegará a un caserío desorientado a vender sus espejitos de colores. Intentará volver a poner el pie en una ciudad movilizada y organizada, en donde los grupos de vecinos podrán llamarse de uno u otro modo, coincidir con tal o cual modo de acción. Pero en algo están de acuerdo: casi 7 de cada 10 malvinenses, según un un estudio avalado por el CONICET, no quieren a Monsanto aquí. Desde hace dos años, y por muchas primaveras más.