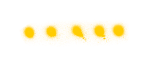Por estos días, en Buenos Aires, el Centro Cultural Ricardo Rojas presenta un ciclo de películas clásicas denominado “El blanco y negro de la guerra”, Barcelona celebra los 100 años del nacimiento de Burt Lancaster, el Palazzo Reale de Milán proyecta las películas que Hitchcock filmó para Universal, y en Queens, Nueva York, se exhibe una retrospectiva completa de Howard Hawks.
Este breve repaso, que podría extenderse con las ofertas de otras ciudades, da cuenta de un denominador común en la agenda cinematográfica de las capitales culturales del mundo: la proliferación de ciclos dedicados a directores, actores, o épocas que escribieron la historia grande del cine. Todos ellos son hitos imprescindibles que no pierden vigencia e incluso refuerzan su status con el paso del tiempo.
Los clásicos atraen tanto al cinéfilo curtido que quiere renovar sus votos de amor eterno como al neófito entusiasta que da los primeros pasos en las tramas de lo más sagrado del séptimo arte. También representan una oportunidad para saldar cuentas pendientes con algún director o película en particular que el espectador considera fundamental para completar su filmoteca mental (y por qué no sentimental). Y responden a la solvente demanda de ese ejército de fieles que se congrega ante cada proyección, manteniendo activa la programación de nuevos ciclos.
Sin embargo, si se rastrean ciclos dedicados a las mejores producciones de las últimas décadas, la oferta no es tan amplia. Como en toda industria cultural, el cine y sus productos -destinados al público masivo o no- se crean y circulan en un sistema regido por cánones que establecen su valor artístico. El grado de esta legitimación termina por definir los circuitos en los que se consumen. Y los criterios para construir un consenso acerca del valor de las películas denominadas “nuevos clásicos” como obra cinematográfica, parecen no ser tan sólidos como los que consagraron a los films históricos.
Estás en la lista: cómo se eligen los clásicos
Sight & Sound, la revista del British Film Institute, es considerada la biblia del cine. Cada diez años realiza una encuesta para elegir a los mejores films de la historia a partir del voto de críticos especializados (con la reciente incorporación de directores y otros referentes de la industria). En la edición de 2012, Vértigo (1958) sacudió el descanso sepulcral de Orson Welles, al desplazar a El Ciudadano (1941), que ocupó el primer lugar entre 1962 y 2002. Y si bien puede llamar la atención que el número uno lo ocupe una película en colores, la sorpresa por la novedad no va mucho más allá, ya que entre los diez primeros puestos la producción más reciente es 2001: Odisea del Espacio (1968). Además, de esa decena de títulos, tres son films mudos y recién en el 24º lugar aparece una producción posterior al año 2000: Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai.
Los resultados de la encuesta no sorprenden al revisar los listados de películas favoritas de directores consagrados como Woody Allen, Stanley Kubrick, David Lynch, Martin Scorsese, Walter Salles, ó Quentin Tarantino (que además tiene otra lista). Por su parte, Spike Lee, desde su rol de profesor de la escuela de cine de la New York University, va un poco más allá y propone una ecléctica lista de… ¡87 películas! que todo aspirante a cineasta debería ver y que entrega a sus alumnos el primer día de clases.
Estas elecciones ratifican por qué los clásicos como Bergman, Fellini, Kurosawa, Hitchcock y Renoir -por nombrar algunos- son reconocidos como las piedras fundamentales de la narración de historias en la pantalla grande. Y si bien no existen dudas al respecto, ya que no se trata de cuestionar el valor fundacional de estos films, al mismo tiempo resulta válido preguntarse por qué en las listas como la de Sight & Sound predominan las producciones más antiguas por sobre las más recientes. ¿Es porque en la actualidad –incluyendo las tres últimas décadas- se agotaron las formas de contar historias? ¿Acaso los realizadores actuales están huérfanos de creatividad? La cíclica oleada de remakes que azota desde el lado más comercial de Hollywood y las películas que intentan homenajear a los clásicos no ayudan a refutar estos interrogantes.
Por otro lado, también es cierto que, con menos de 120 años de vida y en relación a las artes clásicas, el cine sigue siendo joven. Y como tal, sus etapas de cambio se dan de manera vertiginosa, favorecidas por los avances de la tecnología aplicada tanto a la producción como a la manera de consumir películas. Sin embargo, eso no quiere decir que a lo largo de su historia no se haya renovado gracias a la pasión y la capacidad artística de sus protagonistas.
Durante una larga serie de conversaciones que François Truffaut transformó en el fabuloso libro El cine según Hitchcock, el director de Intriga Internacional (1959) y Psicosis (1960) afirmaba que “las películas mudas son la forma más pura de cine”. Y agregaba: “El sonido estancó bruscamente al cine en una forma teatral”, dando lugar a la “pérdida del estilo cinematográfico y de toda fantasía” ¿Pero acaso Hitchcock se resignó y ahogó sus virtudes creativas a causa del advenimiento del cine sonoro? Por el contrario, nunca dejó de innovar, arriesgar y trascender los esquemas hasta el momento prestablecidos. Así se erigió como uno de los máximos exponentes de la construcción de relatos a través de la imagen por sobre la palabra, por medio de creaciones cuya superficie visual regaba de sutilezas y mensajes codificados, como pequeñas bombas de tiempo que esperaban el momento preciso para detonar.
Más acá en el tiempo, dos películas mudas realizadas durante los últimos años han logrado una repercusión quizás inesperada: El Artista alcanzó éxito mundial y ganó el Oscar en 2012, y la española Blancanieves obtuvo el Goya a Mejor Película 2013 y el Premio Especial del Jurado en San Sebastián 2012. De la misma manera, y a veces sin la necesidad de salir del sistema de los grandes estudios, se asumen apuestas innovadoras tanto de cine-arte, como de perfil mainstream (ya sea el relanzamiento de sagas emblemáticas o proyectos de trascendencia ambiciosa). Esto, además, sugiere que existe la voluntad de revisar lo clásico y mirar hacia adelante. Y si en el siglo XXI es factible rodar películas mudas dirigidas al gran público y no sólo reservadas al circuito de festivales, quiere decir que existen las grietas necesarias para lanzar una contrarrevolución, elegir el camino menos recorrido y pegar un volantazo en una autopista atestada de tanques de temporada y producciones en 3D.
Nunca se dejó de hacer buen cine. Ni siquiera hoy, a pesar de que la taquilla explote casi exclusivamente con películas de animación, acción y terror o secuelas incontables. Ni porque la ceremonia de asistir al biógrafo deje su lugar a un paso de baile efímero, funcional a la venta de comida rápida, perdiendo así su categoría de experiencia multisensorial, que envuelve y conmociona al espectador, incluso cuando las luces de la sala ya se encendieron. A esto hay que sumar la saludable tendencia que está consolidando a las series televisivas -producidas con altos estándares de calidad técnica y creativa, además de frondosos presupuestos- como el espacio narrativo audiovisual más apropiado para desarrollar personajes y tramas complejas.
Ante este panorama, la cuestión radica en si el cinéfilo, el espectador con inquietudes y por qué no los críticos, están dispuestos a despegarse de los clásicos que nutrieron su primera fascinación por el cine. Sólo de esa manera la apertura a las excelentes películas que se realizaron en las últimas décadas y seguirán viniendo, será plena y definitiva.
Alejo Tarrío
Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires
Estudios de Cine Documental en el Centro de Formación Profesional SICA
Twitter: @Alejost
Contenido exclusivo del portal de cultura www.abrocomillas.com.ar
Todos los derechos reservados.